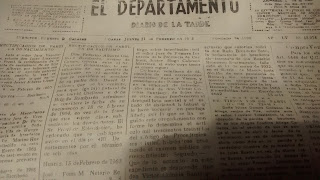Picasso en 1963
Un día como hoy, 24 de setiembre de 2011 se publica el texto: "Patrimonios de la Humanidad en los países de América Latina", escrito por el diplomático Luis Guastavino Córdova, exiliado chileno que como funcionario de la UNESCO ha recorrido las tres américas durante 25 años y apreciado de manera exhaustiva su patrimonio cultural.
En el capítulo correspondiente a Chavín de Huántar -Patrimonio de la Humanidad desde 1985-, en la página 250 de su magnífica obra, copia literalmente una frase del gran pintor malagueño:
"De todas las culturas antiguas que admiro,
es la de Chavín la que más me asombra.
De hecho, en ella están inspiradas
muchas de mis obras".
Esto nos mueve a cambiar varios de nuestros conceptos. En su genio, Pablo Picasso ya había considerado a Chavín como una de las grandes culturas de la humanidad mucho antes que sea considerada Patrimonio Mundial.
Y esto nos lleva a buscar cómo es que Picasso se entera de la existencia de Chavín. No debemos olvidar que muchos peruanos fueron amigos de Picasso, entre ellos quizás el más notorio, fue César Vallejo. ¿Ellos le hablaron de los magníficos trabajos en piedra de los Chavín? Pues debemos de tomar en cuenta que entre la juventud revolucionaria de los años 30, acá en el Perú, y a caballo del indigenismo que floreció en aquella época, muchos símbolos de Chavín se pusieron de moda.
Célebre apunte de Vallejo hecho por Picasso
¿Sería acaso que el gran pintor averiguó por sus propios medios acerca de Chavín y se interesó por su maravilloso arte? Esto nos parece lo más probable.
A despecho de cómo pudo conocer Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso -que con todos estos nombres fue bautizado-, sobre nuestro emblemático Chavín, lo que debemos considerar es que siendo el arte universal, Picasso, con esta rotunda frase, coloca a los grandes artistas de Chavín, que plasmaron en dura piedra su arte hace 3 mil años, en preponderante lugar.
Consideramos que este gran pintor, que se movió entre el subrealismo y las nuevas corrientes artísticas, ponderaba del arte Chavín su gran capacidad de abstracción, en un tiempo en que sus pares griegos, no salían del naturalismo.